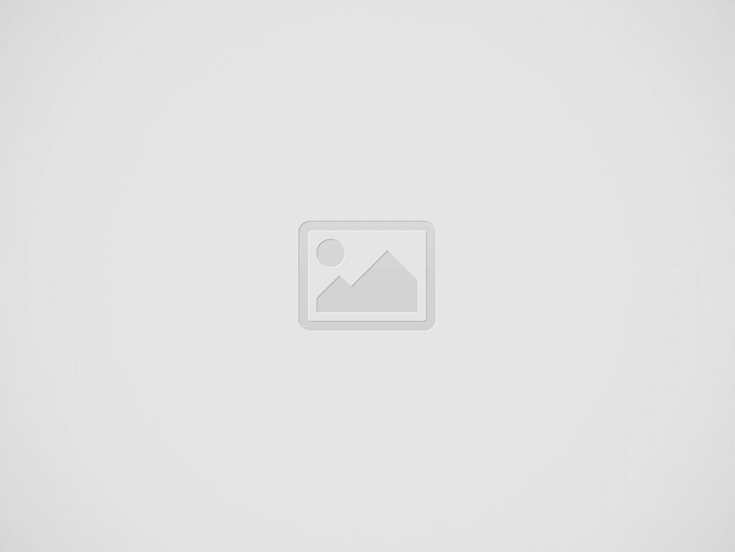

Pues sí; llegaron puntuales las carrozas blancas y se detuvieron frente a la cerca tubular de la Cámara Diputados en la avenida Congreso de la Unión. El portón se abrió y también la puerta trasera del transporte funerario con los restos de Ifigenia Martínez para llevarlos al gran espacio iluminado donde diputados, senadores y gobernadores le ofrecían un homenaje póstumo justo y sentido.
Sacaron el pulido catafalco color caoba; sencillo, simple en sus rectas molduras y enfilaron por la misma entrada cuyos cristales, jambas y dintel han visto pasar a reyes, jefes de Estado; guerrilleros y poetas; políticos de toda estatura y condición, presidentes, primeros ministros y actores de la vida pública e introdujeron el ataúd por la puerta central del salón de sesiones, en cuyo extremo, al final del pasillo alguna vez llamado imperial por los críticos del otro presidencialismo, esperaban dos fotografías en tercera dimensión, tamaño natural de Ifigenia Martínez en sedente actitud como si una vez más presidiera la asamblea.
Se reprodujo escenográficamente un remedo de la mesa directiva y se pusieron muchas flores blancas, todas blancas; blancas las rosas, pero nadie dijo silencio, que están durmiendo los blancos nardos y las blancas azucenas, al contrario, todo hubo menos silencio porque el homenaje fue prolijo y su abundancia lo hizo perder la solemnidad de escuchar una sola voz capaz de reunirlos a todos, pues cada partido político quiso competir en la interminable y laudatoria repetición de los méritos de la difunta homenajeada, cuya vida fue sólo una y la misma sin importar cuántas veces se repitieran los datos esenciales de su paso por el mundo, porque ninguno de los oradores nos dijo lo más sencillo, lo más agradecible en todo caso para semejante ocasión:
A la larga la vida termina siendo el recuento de nuestras pérdidas, hasta perder la vida misma.
Sin embargo, la oratoria es la más recurrente herramienta de la política. Y en ese sentido era necesario divulgar el discurso jamás pronunciado, como sucedió don Belisario Domínguez cuyo nombre lleva la presea alguna vez entregada a doña Ifigenia. En el terrible año 1913 el senador chiapaneco no pudo pronunciar su discurso contra el dictador Huerta.
En esta ocasión la maestra tampoco. Ese día, tan cercano, no le fue posible. Se ahogaba, se sofocaba y poco a poco se estaba muriendo.
Y le digo maestra porque en una memorable anécdota ella se presentó así ante la soldadesca cuando los militares la increparon en la universidad ocupada y le preguntaron, ¿qué hace usted aquí? y ella les dijo, «¿qué hacen ustedes?, yo soy maestra».
Y esta iba a ser la última lección de la maestra:
“…he recorrido tantas batallas por la democracia y la justicia, me siento profundamente honrada de presenciar este triunfo histórico. En 1988, formé parte de la Corriente Democrática de izquierda en México, una lucha que, junto a muchas y muchos, iniciamos con la firme convicción de que el cambio verdadero era posible.
“Hoy, esas convicciones han rendido fruto…
“…Agradezco profundamente la confianza de mis compañeras y compañeros legisladores para desempeñar este acto simbólico, que representa no solo un punto de inflexión en la historia, sino también el triunfo de nuestros valores: igualdad, justicia y democracia.
“Hoy, las mujeres, junto a los hombres, estamos listas para continuar construyendo el país que soñamos. El de un México libre e igualitario.
“Un país donde el liderazgo femenino dejará de ser la excepción, para convertirse en norma…
“…Que nuestras diferencias no nos dividan, sino que sean la fuente de propuestas y de soluciones compartidas a los distintos retos que enfrentamos.
“Hoy, más que nunca, necesitamos tender puentes entre todas las fuerzas políticas, dialogar sobre nuestras divergencias y construir, juntas y juntos, un país más justo y solidario. Es tiempo de altura de miras. Es tiempo de construir nuevos horizontes y realidades. Es tiempo de mujeres…”
Cuando enfriaba la tarde gris, comenzó la discusión por su relevo. El homenaje había acabado.
Rafael Cardona