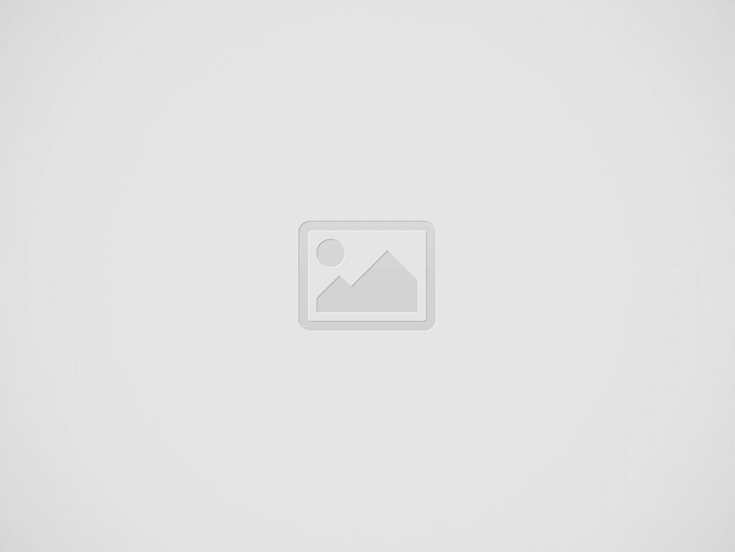

Al oriente una flor azul: al sur, una nueva flor azul, aún más azul y profunda; al poniente –exclusivamente a su hora–, un girasol de sol mortalmente herido; al norte una serranía desnuda con los perfiles de una atroz fugitiva.
Allí nació Ácatl –que significa carrizo–, y de allí bajó a conocer el amor, amor que se llamó Quiahuítl, que significa lluvia. Y de este amor infortunado germinaron dos bárbaras flores difuntas –Ácatl y Quiahítl, yacentes–, de cuya raíz común floreció a su vez y para asombro del hombre, “el lugar en que fueron destruidos los carrizos”.
Acapulco.
Y así desde el origen, entre enormes olas fugitivas y carrizos tronchados, destruidos en la yacente soledad erótica de los atardeceres y la brisa, la enorme zarpa del repentino huracán sin advertencia, sin sosiego en la furia del viento convertido en guadaña y –como Tario dice (insisto en las citas) — “la tierra, el agua y el viento han escrito aquí una historia de asombro, belleza y espanto”
Hoy la belleza duerme entre los viejos troncos y frente a la desolación y la cristalería en pedazos, yo pienso y recuerdo y siento la nostalgia terrible de un paraíso perdido quien sabe cuántas veces; una más, y otra y otra entre la rapiña, la incuria, la desproporción y los impreparados; al frente de un gobierno tan dañino como el viento mismo desatado en su cólera de cielo. y vuelvo a leer esto que el viento no se pudo llevar: el mar.
“El mar aquí a menudo quema, arde, avivado por el fuego interno de sus volcanes submarinos. Y acontece que es plateado, acerado metálico, mineral y quebradizo, o azul, azul celeste, turquí o azul marino; o verde, vibrátil, verdinegro, verde mar u olivo; o malva, rosa pálido, volátil; o tornasolado como los nácares y las escamas, irisado como las ágatas o rojizo como granate, rojo ladrillo, color de oro viejo, bermellón ígneo o gris, gris acero, verdoso untuoso, y pesado; o amarillo limón, pajizo; o negro, cruelmente opaco como un hielo sombrío, luctuoso; o blanco, lechoso, opalino, opresivo o tenuemente violeta, color de agua, nieve, traslúcido y pálido, lívido y tan etéreo como un océano de vapores que se hubieran acumulado sosegadamente y durante siglos en lo más hueco e inalterable de un cáliz en las montañas…”
–¡Vámonos, vámonos…!
El poderoso motor ruge y bufa y las ruedas lanzan el barro a los costados y el todo terreno avanza hasta convertirse en una especie de enorme tortuga varada en el cenagal, porque ni toda la fuerza del Poder Ejecutivo lo hace avanzar y un par de Juanes, solícitos e intrépidos, se encaraman las barras frontales del vehículo verde oliva y saltan y empujan hacia abajo en el grotesco bailongo cuyo ritmo no hace sino hundir más las llantas del vehículo y no queda otro remedio, sino bajarse y recorrer con el cieno en los tobillos –como era costumbre en el éxodo democrático y otros episodios–, los pasos necesarios para demostrar cómo hasta en la cima se pagan los precios de la impreparación, lo cual permite –también— ofrecer la imagen contraria por cuyo verso de propaganda el barrizal se convierte en un éxito: el hombre del poder hunde los pies en el fango y el lodo; ese lago negruzco no lo podrá separar del pueblo al cual se debe –como no lo detuvo antes– y por cuyo auxilio va a vencer con la fuerza perdurable de su paso por senderos, montañas, pueblos, calles y cañadas –descalzo o con zapatos–, cualquier obstáculo en bien de su gente, de su buena gente…
–Nos bajamos. Sí señor, nos bajamos, como si las cosas no tuvieran la potencia del símbolo. El señor presidente se quedó varado, atascado en el lodo. Ni para atrás ni para adelante.
Pero también se afirma todo lo contrario: el hombre del poder es — por encima de todo, antes de todo–, un hombre del pueblo. Y como él camina sus senderos de barro y charco y nada lo detiene. Porque él sabe de la gente el dolor y el sufrimiento y como hubiera dicho Hernández, “…barro me llamo, aunque Miguel me llame…”
“…con una celeridad frenética, giran, zumban, descienden, tropiezan, se elevan y el firmamento se desgaja en una lluvia descomunal e incomprensible. Que no es lluvia, ni diluvio siquiera, sino un gran mar invertido. Un mar total de arriba a abajo, de este a oeste, que va y viene a merced del viento y penetra en la sangre, arrasando, no las flores y las matas, sino la misma serranía desnuda que, en virtud de quien sabe qué capricho óptico, se reduce se pliega y diría uno que se arrebuja en la primera techumbre que se encuentra…”
Y hasta las iguanas se ahogan.
Y ahora ya es el tiempo de los ladrones. Ya tuvieron su oportunidad los imbéciles y los simuladores. Ya fracasó una vez más el señor gobernador (gobernadora no hay) y ya se vio al señor presidente solo en el hormiguero de sus soldados.
A Napoleón se le hundieron los cañones en el barro de Waterloo. Aquí el caso no fue para tanto.
Todo se puede remediar con la fingida sinceridad de una conferencia de prensa:
“…Estoy muy contento, en otro sentido, porque la gente es muy solidaria, muy fraterna, es un pueblo amoroso el nuestro, ayer lo volví a constatar por donde pasábamos.
“Y qué bueno que tardamos en llegar a Acapulco porque fuimos viendo todos los daños pueblo por pueblo y constatando lo que había sucedido, y cómo la gente ayudando unos a otros, ayudándose y también, y por eso no vamos a fallar, muy esperanzados de que los vamos a apoyar, y ellos saben, lo saben muy bien de que vamos a apoyarlos, que no están solos…”