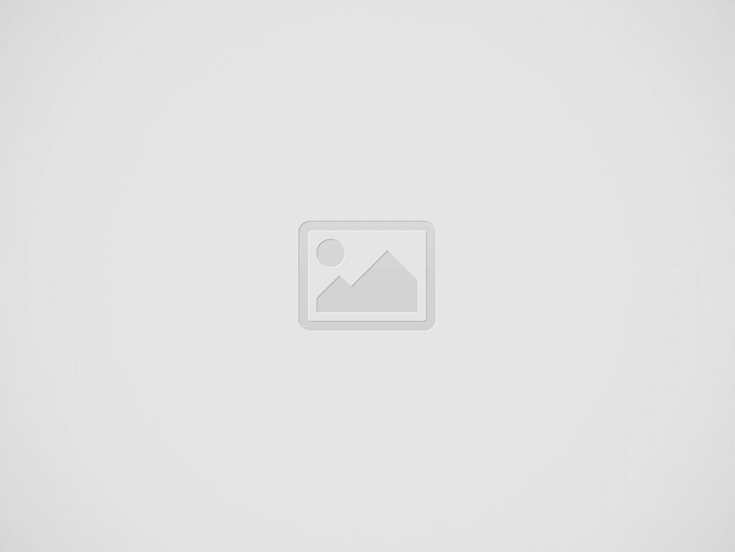

Cuando Felipe Calderón decidió dar el paso tantas veces imaginado y otras tantas rechazado, de sacar al Ejército de sus cuarteles para incorporarlo a las labores de seguridad pública, se rompieron en México varias inercias importantes. López Obrador profundizó esa decisión.
La principal de las reticencias se debía a la experiencia de la capacidad ofensiva de las Fuerzas Armadas, cuya participación en el sofocamiento de movimientos políticos había quedado probada. La otra reserva ante este paso se debe al sentido común y la experiencia: sacar al ejército del cuartel, es muy simple; regresarlo, es mucho más complicado. Y ahora, imposible.
Hoy, con las fuerzas armadas, cebadas con las mieles del contratismo inaudito (nadie las audita); resultará cada vez más arduo. El actual debate político lo demuestra.
Desde 1968 y aún antes, la presencia del Ejército en las calles siempre fue intimidante. Asustaban porque se conocía de sus posibilidades de letalidad. Los soldados son profesionales para el abatimiento de sus enemigos. Esa es la naturaleza militar. Ninguna otra.
Y el enemigo es quien digan los mandos superiores. No importa si está uniformado o viste de civil. Si se da la orden de disparar; la orden se cumple. Y punto.
En México el Ejército jamás ha participado en una guerra. Ni siquiera cuando Adolfo López Mateos, con lógica de batalla bananera le declaró formalmente las hostilidades a la Guatemala de Miguel Ydígoras un generalote guatemalteco, indigno de la prosa de Miguel Ángel Asturias, quien autorizó –entre otras cosas–, el uso del territorio del Petén para preparar a los invasores anticastristas de Bahía de Cochinos. Otro petardo.
Ydígoras, como cosa al margen, murió en esta ciudad “con las botas puestas” —dijo–, en el hospital inglés de Tacubaya.
Pero de vuelta al militarismo de todos tan temido.
La capacidad de represión del Ejército actual es nula. No se cuál sea su capacidad de combate; nunca se ha probado. Su condición de resignada pasividad y la orden de no responder ante las agresiones, lo convierten en un caso digno del “aissaua” con “punji”.
El “aissaoua” es el encantador de serpientes. El “punji”, su flauta mágica. La cobra baila hipnotizada, pero no sólo eso, el aissaoua le ha arrancado los colmillos o extraído el veneno. Es atemorizante, pero inocua.
¿Debemos temer a un Ejército de prudencia, obediencia y resignación capaz de soportar la pedrea contra sus instalaciones, no una sino cien veces? Pues no lo creo. Mejor tenerles miedo a quienes ventajosa y cobardemente lo agreden.
¿Son una amenaza para la libertad y las garantías individuales, quienes han abierto los cuarteles para las indagatorias de grupos mercenarios de “derechos humanos”, con resultados prefabricados, y la única finalidad de inculpar a los uniformados y obtener provechos políticos? No parece.
Esa categoría de militares, con una disciplina llevada al extremo de resistir humillaciones y gargajos, no nos debería atemorizar.
Tampoco enorgullecer, como dicen los promotores de aquella frase sacada de contexto (Guillermo Prieto): “los valientes no asesinan”. Muy triste y degradante, pero deben dejar tranquilo al vándalo cuya pinta de aerosol los infama como asesinos, asesinos en los dinteles del cuartel.
Los valientes tampoco deberían acatar a un ejército a sabiendas de su orden para no responder. Y si lo hacen, deberían ser castigados. Pero no por quienes los azuzan con sus justificaciones.
Los enfebrecidos anarquistas de Ayotzinapa (esos sí son temibles); se han cansado de insultar, escupir y secuestrar en Michoacán o la costa caliente, a muchos soldados y oficiales; los ha despojado de sus armas, y ahora, como vimos la semana pasada, pueden atacar –con plena impunidad–, no sólo el XXVII Batallón de Infantería en Guerrero, sino las instalaciones de las Lomas de Sotelo.
–¿Por qué se permite?
–Porque le conviene al discurso presidencial porque la orden de los abrazos debe cumplirse para la feliz repetición de cómo no somos iguales.
Lástima, los delincuentes, los activistas de la piedra y la llama, si son iguales.
RAFAEL CARDONA