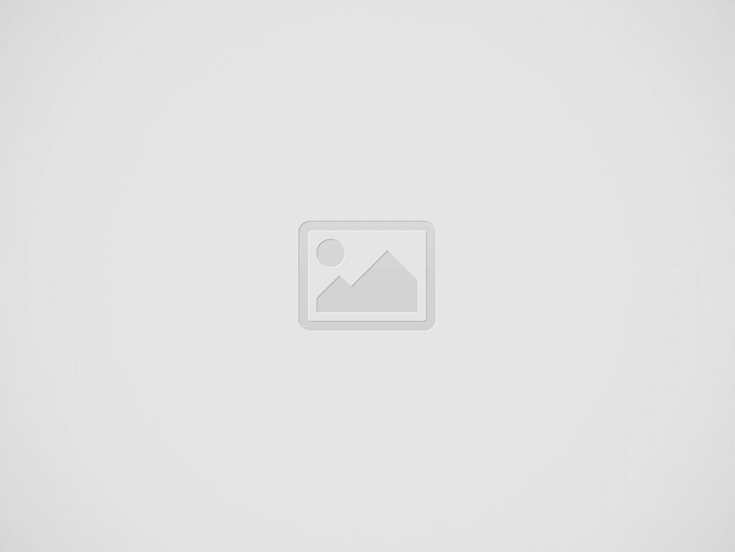

Instalados cada uno, en su ribera del río, con la mirada mestiza de un lado y el ojo azul del sajón (lo dijo Nervo) del otro, los mexicanos jamás nos vamos a entender con los estadunidenses. Es por demás. Para ellos seguimos siendo un pueblo de melancólicos borrachos románticos, mientras nosotros, incapaces de superar uno de los grandes traumas de nuestra historia, los vemos entre el rencor, la admiración, la envidia, siempre en busca de la ocasión para sorprenderlos en falla y raptar algún beneficio.
Y cuando ellos no fallan, abiertamente les pedimos dinero. Toda la vida. Cooperación para el desarrollo, le decimos.
Hace muchos años un estudiante americano hablaba con un mexicano y le decía: mi vida juvenil fue muy sencilla, estudié en Harvard; conocí a una muchacha, en Acapulco. Fumaba marihuana en la playa. Luego nos casamos.
Y el mexicano le decía: yo también fui de vacaciones a Acapulco cuando estudiaba en la UNAM y conocí a tu novia en la playa, mientras tú fumabas mariguana. Pero la dejé cuando se casaron.
Revanchas tan estériles y simbólicas como la de Moctezuma.
Así, de pequeña venganza en mínima broma; los mexicanos queremos compensar nuestra inferioridad económica, como el ebrio cuya alharaca fronteriza se oye en el puente internacional cuando despedaza botellas en la línea y grita el 15 de septiembre, ¡viva México!, gringos muertos de hambre.
Quizá eso explique por qué los viajes presidenciales a Estados Unidos, no nada más este astracán de hace unos días, son vistos como una contienda deportiva a la cual se le quiere definir un vencedor y un vencido.
La mirada del americano hacia México –a veces estupefacta; a veces despreciativa…– merece muchos textos superiores a este. Pero hoy ofrezco un fragmento de Stephen Crane, uno de los grandes escritores de los Estados Unidos. Hay textos de otros, pero he escogido este por ser de los menos conocidos.
“…No hace mucho tiempo, dos norteamericanos estaban en una esquina de esta ciudad observando con interés las pinturas en la pared exterior de una pulquería: fuertes hembras en vestimentas ligeras confortando un vaso rebosante, reyes fuera de toda proporción escanciaban barricas sobre hembras más recias; el todo como una masa silvestre de rojo, verde, azul, amarillo, morado, como la cortina de un auditorio en un pueblo minero.
“Por la calle, a lo lejos, se hicieron visibles seis hombres con blancas camisas de algodón y pantalones rabones. Iban inclinados hacia adelante y sobre sus hombros llevaban una especie de objeto negro enorme. Se movían a un paso tambaleante. Sin mucho interés, los dos norteamericanos. se preguntaron lo que sería esa enorme cosa negra, pero la distancia los derrotaba. Sin embargo, los seis hombres se iban acercando con el mismo paso, y por fin uno de los norteamericanos pudo decir:
–Dios mío, si es un piano.
Se oyó el paso de las sandalias sobre las piedras. La tapa del piano brillaba bajo la viva luz amarilla del sol. Los seis rostros se veían serios y despreocupados bajo la carga. Pasaron. La carga y sus portadores se fueron haciendo cada vez más pequeños. Los dos norteamericanos caminaron hacia la curva y se quedaron como espectadores interesados, hasta que los seis hombres y el piano terminaron expresados por una mancha leve.
“Cuando uno viene a México por primera vez y ve a un burro tan cargado que sólo se le ve la nariz peluda y las cuatro patas cortas, uno se queda pensando.
“Después, cuando uno ve un montón de heno que se acerca y que abajo no lleva sino un par de delgadas piernas humanas se comienza a comprender el punto de vista local.
“Probablemente el indio razona de esta manera: «Yo puedo cargar esto. Entonces el burro debe cargar esto mismo otras tantas veces».
“EI burro, nacido en cautiverio, muerto en cautiverio, generación tras generación; con sus patas frágiles, con el lomo lastimado y su ridícula carita, no razona. Carga todo lo que puede, y cuando ya no puede más, se desploma. Sin embargo, hay que dar crédito al increíble ingenio de los indios por lo que han inventado para ayudar a un burro caído.
“Se sabe que los aztecas contaban con muchos grandes recursos mecánicos, y sin duda esto es parte de su ciencia que se ha filtrado a lo largo de los siglos.
“Cuando se desploma un burro con carga, se junta media docena de indios a su alrededor y se preparan. Luego a punta de golpes comienzan a restarle al burro los días que le quedaban de vida. También dicen groserías en mexicano.
“El mexicano es un lenguaje bastante apto para los propósitos de la profanación. Un buen decidor de majaderías puede hacer llover en treinta minutos. Es gran cosa esto de oír los golpes de los garrotes y los gritos de los nativos y ver las pequeñas patas del burro trastabillar y verlo entornar los ojos.
“Finalmente, cuando ya lo apalearon casi hasta morir, se les ocurre de pronto que el burro no puede levantarse y le quitan la carga. Por fin, entonces, le quitan la carga y el burro, que no es mucho más grande que un gatito en el mejor de los casos, y ya descargado, débil y tambaleante, batalla para levantarse. Pero, por otra parte, a veces -tal vez bajo la sombra de un viejo muro del que cuelgan algunas ramas tendidas hacia abajo-se puede ver la tierna comunicación de estos dos espíritus similares.
“El hombre palmea afectivamente la nariz del burro.
“El burro: ¡ah!, quién puede describir ese aire tan sereno, tan profundamente reflexivo, y al mismo tiempo tan amable, tan perdonador, tan complaciente. La contención del burro expresa todas las virtudes humanas del mismo modo en que el sol expresa todos los colores.
“Quizás el dueño se quede dormido, y en ese caso, el burro permanece tan quieto, tan paciente, como los perros de piedra que guardaban el templo del sol. Una extraordinaria proporción del asunto del transporte de carga de esta ciudad la realizan los peones. Los burros son los grandes medios de carga de uso común y las carretas de paja de los distritos rurales, pero no destacan en los asuntos estrictamente locales de la ciudad.
“También es un hecho extraño que de diez carretas que uno se encuentra en la calle, nueve son taxis y carruajes privados. El décimo puede ser una gran carreta norteamericana, propiedad de alguna de las compañías del ferrocarril. Pero lo más seguro, sin embargo, es que esa carreta sea otro taxi o carruaje. Por lo tanto, el transporte de los bienes de la ciudad se deja en manos de los peones.
“Todo el tiempo se les ve trotando de un lado a otro, cargados y sin carga. Han adquirido todo tipo de recursos para distribuir la carga sobre sus hombros. El favorito consiste en pasarse una banda gruesa sobre la frente y entonces, inclinándose precariamente hacia adelante, caminan con las cargas más grandes. Algunas veces tienen una especie de tabla con dos agarraderas en cada extremo. Por supuesto, son dos hombres los que manejan esta máquina.
“Es el vehículo favorito para mover muebles”.
Rafael Cardona